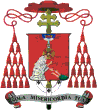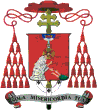El valor de la vida humana en el magisterio de Juan Pablo Segundo
Bassano del Grappa, 8 octubre 1990
En el Magisterio de los Papas la Iglesia manifiesta su fe y su fidelidad a la Verdad de Cristo. Por esta razón, el autor de la carta a los Hebreos recomienda a sus destinatarios que perciban, en la variedad de las personas que lo representan, a Cristo, quien permanece siempre el mismo: ayer, hoy y siempre, no dejándonos desviar por enseñanzas vagas y peregrinas (cfr. Heb).
Pero es precisamente la permanencia de la Verdad de Cristo en la Iglesia la que exige a sus Pastores que recuerden a la conciencia del hombre estos valores que, en distintas situaciones, son mayormente contestados. Y no hay duda de que hoy en día lo es particularmente el valor de la vida humana. Esta tarde queremos reflexionar sobre la forma en que el Magisterio de Juan Pablo II ha defendido este valor.
1. Permítanme comenzar con una afirmación llena de simplicidad, pero que tiene una importancia decisiva. ¿Cuál es la certeza fundamental, la raíz más profunda de la defensa de la vida humana por parte del Magisterio de la Iglesia? La certeza de que la existencia de todo hombre es siempre un bien. De frente a cualquier persona humana, ninguno tiene el derecho de decir: “¡es un mal que tú existas!”. Por el contrario, de frente a cualquier persona, cada uno debe decir: “¡es un bien que tú existas!”. Es la certeza, absoluta e incondicionada, de que la existencia es siempre un bien. Una certeza como ésta, que la Iglesia posee, no es algo ciego: una suerte de reacción instintiva, carente de fundamento.
Ella, al contrario se funda en la percepción íntima de que dentro de la existencia de cada persona humana, está inscrito un sentido, una razón de ser: es un bien que tú existas porque hay una razón de tu existir. Es verdad que la afirmación de la presencia de una razón en la existencia de cada uno no es coherente con la afirmación de que se entra en la existencia por necesidad o por casualidad. La necesidad y la casualidad nos quitan el derecho de afirmar de frente a cada persona particular: “¡es un bien que tú existas”! Si, de hecho, es causa de una necesidad impersonal (inscrita en aquel todo que es la naturaleza en su conjunto) que cada uno de nosotros existe, no es siempre y absolutamente un bien que el individuo exista, sino que es un bien sólo cuando lo exige el bien del todo. Si cada uno de nosotros ha venido a la existencia por casualidad, también es por casualidad que continúa existiendo y que muere: la casualidad de nuestra existencia excluye que se pueda decir simplemente: ¡es un bien-es un mal que tú existas! excluyendo por definición toda sensatez.
La certeza de la Iglesia se funda sobre la afirmación de que en el principio de cada existencia humana hay un acto de inteligencia y de libertad divinas: hay un acto creativo de Dios. La Iglesia, en el fondo, exclama de frente a todo ser humano viviente: es un bien que tú existas, puesto que Dios te ha pensado y querido (es decir creado).
La defensa del valor de cada vida humana es la confesión del primer artículo de la fe cristiana: Dios Creador y Su glorificación. En este contexto se debe escuchar y acoger el Magisterio de la Iglesia y de Juan Pablo II. Volveremos más ampliamente sobre este punto. Por ahora es suficiente esta insinuación para centrar nuestra reflexión en su contexto.
2. La certeza del valor de cada vida humana genera un Magisterio tan amplio que resulta imposible resumir en breve tiempo. Quisiera, por tanto, limitar mi exposición a un solo capítulo de este Magisterio: el que se refiere a la vida humana ya concebida y todavía no nacida.
2, 1. Dios Creador ha querido hacer partícipes al hombre y a la mujer de Su amor creativo. El primer gran momento del Magisterio de Juan Pablo II lo constituye precisamente la reflexión sobre la vida humana considerada en su mismo inicio, en el acto mismo en que surge: el momento de la concepción. La primera pregunta que se plantea es la siguiente: ¿cuál es el acto éticamente digno de dar origen a una persona humana o — lo que equivale a decir — cuándo la persona humana es concebida de un modo adecuado a su dignidad? La segunda es coherentemente correlativa a la primera: ¿cuándo el valor de la vida humana es negado en su misma concepción? Es, por tanto, el momento de la propuesta positiva y después la denuncia de las heridas causadas, ya en este nivel originario, a la dignidad de la persona humana.
2, 1, 1. El acto éticamente digno de dar origen a una persona humana es el acto sexual conyugal. Se trata de una afirmación central del Magisterio. Dignidad ética significa que sólo el acto conyugal tiene en sí la capacidad de instituir con el posible conce adecuada a su dignidad. ¿Cuáles son las razones profundas de esta afirmación? Son muchas. Quiero limitarme sólo a dos, extrechamente conexas entre sí. La primera: El acto de poner las condiciones de la concepción de una nueva persona humana es una cooperación con la actividad creativa de Dios. Una cooperación que debe ser la más semejante al amor creativo de Dios. La segunda es que fuera de este modo de poner las condiciones de la concepción de la nueva persona, no hay sino una acción de carácter técnico que instituye una relación injusta con la concepción, ya que podemos producir las cosas, pero no las personas.
2, 1, 2. De la afirmación doctrinal, según la cual, la única cuna digna de la concepción de una persona es el acto conyugal, se deriva la consecuencia de que todo procedimiento técnico que sustituya al acto conyugal en el poner las condiciones de la concepción, se debe considerar moralmente ilícito, en cuanto que no respeta a la persona humana. De frente a las nuevas técnicas procreativas, el Magisterio se ha pronunciado negativamente. Ciertamente puede parecer extraño, y a muchos así les parece y les ha parecido este juicio negativo: propiamente en relación al valor de la vida humana. Y de hecho parece lógico que la defensa, tan intransigente, en el Magisterio, de la vida humana y la exaltación de su valor, comporte la acogida de procedimientos que hagan posible el surgir de una nueva vida humana, de otra manera imposible. El punto es importante, porque nos ayuda a entender la verdadera e íntima naturaleza del testimonio de la Iglesia sobre el valor de la vida humana. De hecho no se trata de una valoración genérica de la vida, de una afirmación indistinta. Es la vida de la persona la que tiene un valor ético, no la vida como tal. La vida de una planta, de un animal no tiene en sí ninguna belleza de carácter propiamente ético, sino sólo utilitarístico al servicio del hombre. Es la persona viviente el valor ético, puesto que ella es la Gloria de Dios. Desde este punto de vista hay un abismo que separa a la Iglesia de los movimientos ecologistas. Ahora, la condena de los procedimientos artificiales de la procreación no es otra cosa que la afirmación de la dignidad de la persona; no cualquier modo de dar origen a la vida es éticamente aceptable, así como no lo es cualquier modo de prolongarla: es la persona viviente la que está en el centro de las preocupaciones del Magisterio, no en cuanto viviente, sino en cuanto persona.
2, 1, 3. En conexión con esto hay otro punto del Magisterio de Juan Pablo II, en defensa del valor de la vida humana, tal vez más contestado: la condena radical, sin ambigüedad, de la contracepción. Es obvio que existe una conexión entre los dos momentos: afirmación de la vida humana y condena de la contracepción. Pero debemos profundizar en esta conexión. Me parece que los fundamentos de esta conexión son principalmente dos:
El primero se encuentra en el Magisterio de Juan Pablo II, a través de un descubrimiento muy profundo de la naturaleza íntima del amor conyugal: se trata, pues, de entender cómo defensa de la dignidad del amor conyugal, afirmación del valor de la vida humana de la persona y condena de la contracepción se mantienen en pie juntos o caen juntos. En el contexto de esta íntima conexión es donde se comprende el Magisterio sobre la contracepción. Es, en sustancia, la misma enseñanza antes mencionada sobre la procreación artificial. Si, por una parte, se debe decir que sólo el acto del amor conyugal es digno de poner las condiciones de la concepción de una nueva persona, y que, por tanto, el acto de procrear no debe jamás estar separado del acto sexual conyugal; por otra parte, la posibilidad presente en el acto conyugal — cuando lo es — de poner las condiciones de la concepción de una persona humana, es lo que realiza del amor conyugal aquello que está en su naturaleza más íntima, participación en el amor creativo de Dios, y por tanto el acto del amor conyugal, cuando es fértil, no debe jamás estar separado de la posibilidad de la concepción.
La separación entre sexualidad (conyugal) y procreación, aunque sea subrepticiamente enmascarada como victoria sobre la esterilidad a través de la técnica o como verdad de un amor descubierto finalmente en su pura verdad, es en realidad el signo de una cultura de muerte y de mentira: de “reducción” de la ineliminabile unicidad de la persona dentro de los rangos de lo común y de lo genérico. Pero existe también, me parece, un segundo fundamento de la conexión entre afirmación del valor de la vida humana y condena de la contracepción. Es el fundamento sobre el cual el Magisterio de Juan Pablo II vuelve una y otra vez. La justificación, más aún la nobilización de la contracepción a la que asistimos en la cultura contemporánea, enmascara un evento espiritual de inexpresable gravedad: el haberse el hombre atribuido el dominio último y exclusivo sobre la misma fuente de la vida. Es la proclamación de que el hombre se guía como autor de la propia vida, con la expulsión de la experiencia y de la conciencia del hombre de la percepción de la creación. Ahora, — y esto es tremendo — el hombre tiene sólo un modo para expresar este su supuesto poder creador de la vida: aquel de negar la misma vida. El hombre tiene sólo una prueba que exhibir al hacerse dueño absoluto de su vida: la destrucción de la misma vida.
De esta triple reflexión, presente en el Magisterio de Juan Pablo II, sobre la dignidad del amor conyugal como fuente de la vida, sobre la inseparabilidad de la procreción del amor conyugal y sobre la inseparabilidad del amor conyugal de la procreación, depende la defensa de la vida humana, considerada en el momento mismo de su encenderse, de su concepción. Es más, esta defensa se continúa, permaneciendo siempre en los primeros momentos de la vida humana, una vez realizada la concepción: es el tema del aborto. Este será el objeto del tercer punto.
3. Conviene anotar que ha sido precisamente en los últimos quince años cuando se ha promulgado la legislación permisiva del aborto: incluso en países de larga tradición humanística y cristiana. Es difícil expresar brevemente todo el Magisterio de Juan Pablo II sobre este hecho, de importancia incalculable. Me limitaré a referir lo esencial de algunos temas que me parecen los más importantes.
3, 1. En primer lugar la abdicación por parte del Estado a defender esta persona humana, la persona humana ya concebida y todavía no nacida, es en realidad la renuncia del Estado a su misma razón de ser, en el plano de la Providencia divina. En una palabra: es la renuncia a su propia dignidad. De hecho, rechazando defender a quien puede simplemente contar con su pertenencia a la humanidad, su ser una persona humana, sosteniendo que esto no sea suficiente para merecer un respeto absoluto e incondicionado, el Estado se exhibe como garante del interés de los más fuertes. Y en esto ha perdido toda su dignidad. En una palabra: o la ley defiende y promueve la dignidad de cada persona humana o se vuelve simplemente expresión de la voluntad del más fuerte. Que él sea uno solo o una mayoría parlamentaria, es indiferente del todo. La defensa de la vida humana contra el Estado es, en el Magisterio, no sólo defensa del inocente, sino también del valor ético de la sociedad política, que no se puede reducir a ser el milagro frágil de la convergencia de intereses opuestos.
3, 2. Pero la defensa del valor de la vida humana ya concebida y todavía no nacida, introduce al Magisterio dentro de un problema, que es, tal vez, el problema central de la crisis de nuestra vida en sociedad.
En esta defensa, el Magisterio de Juan Pablo II, como el de todos sus predecesores, se vuelve a un tema tan querido en la tradición ética de la Iglesia (y no sólo de la Iglesia). Se vuelve a una ley que no está escrita en los Códices civiles y penales de los Estados, sino que está escrita en el corazón de cada persona humana. Traicionarla y no transcribirla también en los Códices escritos en papel significa traicionar la propia dignidad, excluirse del consorcio humano. Es más, esta constante referencia del Magisterio de la Iglesia, es contestada puntualmente, refutada o, más frecuentemente hoy, ignorada como obsoleta: es el consenso de las mayorías el que crea las leyes y el códice de los valores morales. Nosotros consentimos en considerar buen que consideramos bueno/malo), no porque es bueno/malo, sino, al contrario, se debe considerar bueno/malo porque consentimos en considerarlo como tal.
La Iglesia, en el Magisterio de Juan Pablo II, ha rechazado con gran fuerza esta visión. Ella, en primer lugar, defiende a los débiles: en realidad, el consenso es creado hoy por quien posee los medios de producción de la comunicación social. La defensa de los débiles equivale a la defensa del único verdadero poder del que dispone el pobre: la voz de la conciencia moral; un poder que es más fuerte que todos los potentes de este mundo.
Y así, la fuerte defensa del concebido todavía no nacido adquiere también valor de un “símbolo” en el sentido más profundo del término: es el reclamo de la verdad y de la fidelidad a la verdad como superior a cualquier cambio cultural.
3, 3. Esta defensa, por tanto, se inserta en el contexto de un reclamo fuerte a no traicionar la propia identidad, traicionando la propia conciencia moral. Me explico.
La negación del valor de la vida humana, que se manifiesta en la legalización del aborto, es la corrupción total de la misma fuente de lo social humano, en cuanto y porque es el rechazo del hombre para reconocer su misma verdad.
Es la corrupción total de la fuente misma de la sociedad humana. La primera y originaria forma de la sociedad humana, es decir, la sociedad conyugal, se “supera”, se abre, constituyendo así toda la sociedad humana en su germinar, cuando la mujer, la primera, se da cuenta de haber concebido un hombre. De la sociedad dual (un hombre-una mujer) se sale, para abrirse en un social que no tiene límite. Si se legitima el principio según el cual el concebido es hombre porque la mujer lo reconoce como tal y no al contrario, la mujer reconoce el concebido como hombre, porque él es tal, por eso mismo se legitima el principio de que el acceso a la humanidad, a la dignidad humana está condicionado por el consenso de otro. Se legitima el principio de que lo social humano está puesto en ser de la convergencia de los intereses y no de la participación de todos y cada uno en la misma humanidad. Con esto se pone en la base de lo social humano el principio utilitarista y no la norma personalista, con la consecuencia de que la existencia de quien no puede, no tiene la fuerza de defender la propia utilidad, es inexorablemente destruida.
Es pues fácil ver cómo en la raíz de esta corrupción total de lo social humano está la negación de la verdad de y en nuestra conciencia moral. A ésta se le impide ver en cada persona humana a alguien de un valor incondicionado: se le impide ver el bien moral como tal.
El bien moral, de hecho, se muestra concretamente en la persona humana.
4. Una consecuencia de esta corrupción de la misma fuente de lo social humano merece ahora una breve y particular consideración. Sea porque en estos años ha sido particularmente actual, o sea porque el Magisterio de Juan Pablo II ha llamado la atención sobre ella.
Habiendo legitimizado, con la legislación sobre el aborto, el principio según el cual no es suficiente ser hombres para merecer un respeto absoluto, no se ve por qué el concebido no pueda ser material de experimentación, legitimizada por el fin noble de acrecentar los propios conocimientos, para liberar a la humanidad de varias enfermedades.
En su Magisterio, Juan Pablo II retorna, en este contexto, a los puntos fundamentales de su defensa del valor de la vida de la persona.
Ninguna persona puede ser usada: sólo las cosas pueden ser usadas. Ahora, ¿qué cosa caracteriza la actitud de uso? o ¿cuál es la esencia íntima de la relación de uso? Se usa de alguna cosa/alguno cuando se le considera como medio para lograr un fin que no está en el medio mismo. Ahora, precisamente por esto, la persona no puede ser jamás usada, porque ella tiene siempre la dignidad de fin y jamás la utilidad del medio. La afirmación es radical, porque se funda sobre la naturaleza misma de la persona como tal: no tiene importancia saber si el fin, en vista del cual la persona es instrumentalizada, es moralmente honesto o deshonesto.
El modo con el cual se justifica el uso de embriones humanos para la investigación científica es típico: éste nos revela con la máxima claridad uno de los principales ídolos de la cultura contemporánea, el ídolo del criterio cuantitativo. Es la incapacidad de elevarse a la consideración de lo “cualitativo“: si tantas personas recibirán beneficio del uso que se hace de una sola, ¿cómo no justificar este uso? Ciertamente, si el valor de las personas dependiese del número de quienes es formado el grupo al que se pertenece (paso del uso del criterio mayoritario como expediente de gobierno a criterio de verdad); pero el hecho es que ninguna persona es parte, y número, y momento, puesto que cada persona es un todo subsistente en sí.
Como ven, también la defensa de la vida humana, contra los sacerdotes del ídolo ciencia, al cual quisieran sacrificarla, se hace siempre a la luz deslumbradora de aquella certeza, sobre la cual es conducida esta defensa: la existencia de todo hombre es siempre y donde quiera un bien, porque en su origen está un acto creativo de Dios.
Y aquí se presenta un problema ulterior, sobre el que quisiera reflexionar ahora.
5. Se nos podría preguntar: ¿esta defensa puede ser eficaz hoy? ¿bajo que condiciones puede serlo? Lo digo en nuestro contexto cultural.
Antes de responder a esta pregunta permitanme dos reflexiones preliminares.
La primera reflexión es que no se debe olvidar jamás que a ninguno de nuestros se nos ha pedido hacer triunfar la justicia, sino sólo y siempre obrar con justicia; no se pide hacer triunfar la verdad, sino sólo y siempre decir la verdad. O lo que es lo mismo: hay un solo modo de hacer triunfar la justicia y la verdad, actuar con justicia, decir la verdad. El resto no nos pertenece: pertenece al misterio del gobierno providencial de Dios. Por tanto, la previsión de la eficacia o ineficacia no debe ser un problema angustioso. Cuando un hombre comienza a cavilar insistentemente sobre las consecuencias de su actuar, significa que se está volviendo inmoral.
La segunda reflexión me trae a la memoria el hecho que nos ha desconcertado en lo más hondo recientemente: el suicidio de tantos jóvenes. La razón que se da frecuentemente es la carencia de valores y cosas semejantes. Permítanme disentir de que ésta sea la causa más profunda por
la que estos jóvenes se quitaron la vida. Y la razón de mi disentimiento constituye mi última reflexión.
¿Cómo podemos percibir que la existencia de cada hombre es siempre y sobre todo un bien? esta cuestión equivale a la difícil pregunta: ¿cómo puede un hombre percibir (aprender) la verdad moral?
Existe un solo modo: la presencia real de este valor en la persona del testificante. La verdad ética sólo puede ser enseñada a la luz de un testimonio. Y es por esto que ella, finalmente, puede ser percibida sólo en la presencia que es Jesucristo.
|


 versión española
versión española